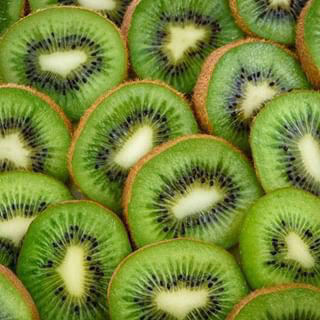Cuando Lena vino al mundo, no solo los médicos estaban preocupados por ella, también por su madre. Carla tenía 22 años, síndrome de Down y una determinación férrea: criar sola a su hija. El padre desapareció al enterarse del embarazo, pero ella no dudó ni un instante: “seré yo quien la saque adelante”.
Nadie confiaba en ella. Los trabajadores sociales dudaban, los vecinos murmuraban, incluso su propia familia intentaba convencerla de que no podría. Pero Carla abrazaba a su bebé y susurraba: “Mírame”.
No tenía título universitario. No sabía conducir. Pero se levantaba cada dos horas para alimentar a Lena, aprendía canciones de cuna con discos prestados y le leía cuentos con más ternura que perfección. Pegaba tablas de multiplicar en el refrigerador, ahorraba monedas para comprar kits de ciencias, y cuando Lena preguntaba por su padre, respondía con una sonrisa: “No necesitas un cohete para llegar lejos, solo una buena plataforma de lanzamiento”.
Los frutos de ese amor no tardaron en llegar. A los 10 años, Lena ganó la feria de ciencias. A los 16, consiguió una pasantía en un observatorio. A los 21, se graduó en ingeniería aeroespacial como la mejor de su clase. Y en su primer día en la NASA, no fue sola: llevó de la mano a Carla. El director le estrechó la mano a su madre y le dijo: “Su hija es una de las mentes más brillantes que hemos visto”.
Carla, con los ojos llenos de lágrimas, respondió: “Siempre supe que llegaría a las estrellas… pero nunca imaginé verlas tan de cerca”.
Hoy, cada vez que Lena envía una foto desde el espacio, la acompaña siempre otra imagen: la de su madre, joven y radiante, abrazando a un bebé dormido con un suéter de segunda mano.
El mundo le dijo a Carla que no podía ser madre. Pero ese hijo, que ahora vuela sobre el mundo, nunca deja de repetir:
“Mi madre es la razón por la que estoy aquí”.